Reflexiones sobre el apocalipsis zombi I (respetuosa paráfrasis del cuento de Hans Christian Andersen)
Hace bien poquito –ayer mismo, como quien dice- había un Emperador tan pagado de sí mismo que se gastaba todas sus rentas –o mejor, las de su Reino, es decir, las de sus vasallos- en vestir con la máxima elegancia.
Aún más, perdido en una falta absoluta de coherencia ideológica, un día decía algo para decir lo contrario al siguiente. Por otro lado, y esto era más habitual en los Reinos aledaños, no se fijaba en los problemas reales de la gente sino que se inventaba otros nuevos que le servían de excusa para aumentar, renovar y enriquecer su ya de por sí descomunal vestuario. Algunos dicen que en realidad no eran las ropas lo que le importaba, sino el Poder usar un traje nuevo cada jornada y, tres cada día del fin de semana (mañana, tarde y cena).
A pesar de siglos de malos gobernantes, la nación de nuestro Emperador era alegre y bulliciosa, no especialmente consistente en sus ideas ni pertinaz en sus deseos, pero sí hacendosa y cumplidora con sus deberes –salvo los fiscales, que no eran especialmente populares, lo que demuestra el sentido común de este pueblo-.
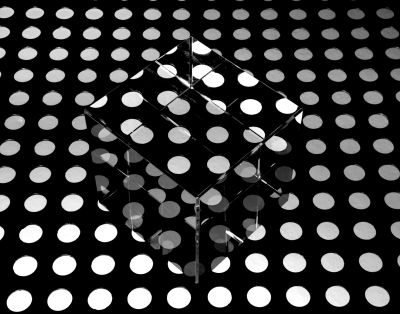
Atraídos por el notorio orgullo del Emperador y por su tendencia a la ostentación vana y nada barata –se dice que era aficionado a la literatura hindú- llegaron dos truhanes a la capital del Reino y, mediante las redes sociales, hicieron correr la especie de ser capaces de tejer una tela de colores inauditos y, además, tan portentosa que “las prendas con ellas confeccionadas poseían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida”.
El Emperador, clarostá, mordió el anzuelo y mandó llamar a los dos presuntos sastres -aficionados por demás al buen vino, las francachelas y las entradas gratis y VIP para ver partidos de fútbol- a los que pidió confeccionaran el traje más espléndido de la historia mundial.
Como el Estado no pasaba por un buen momento en esas nimiedades de los gastos e ingresos, el Emperador justificó la necesidad de su capricho arguyendo que así podría distinguir entre los inteligentes y los tontos. Por regla general, esta es la más sencilla de las distinciones, pero ya sabemos que el pueblo, como humano que es, no es especialmente ducho en tamaña tarea, así que no dio mucha guerra y dejó hacer al Emperador.
Así, se les pagó un sustancioso adelanto al par de falsos tejedores que, a la vista de todos, montaron un ostentoso telar que, sin embargo, no mostraba ninguno de sus frutos, porque no había nada que mostrar. Pero como nadie quería ser tomado por incompetente ni por irremediablemente estúpido, pues nadie decía nada.
Como allí vivían de gorra, alojamiento y gastos pagados por la munificencia del Emperador –a costa del erario público, se entiende, que el munificente rara vez lo es con el dinero propio-, los dos bribones dilataron la finalización de su presunto trabajo, y frecuentaron muchos locales nocturnos, confesables o no, de la capital, y pronto fueron más famosos incluso que los más celebres futbolistas de aquel Reino.
Pero, como hay que cumplir y alejarse a tiempo del timado, finalmente, en una espléndida ceremonia, llevaron el traje al Emperador que, lógicamente, no vio nada pero que, al creer que estaba confirmando sus viejas sospechas sobre su propia inepcia, alabó tan magnífica creación, sus colores, sus costuras, sus espléndidos adornos y remaches. Y nada ocurrió porque el resto de los presentes, políticos y cortesanos, repitieron punto por punto lo comentarios del Emperador.
Mientras nuestros queridos malhechores salían por patas de manera bien discreta y hábil, al Emperador el asunto le estalló en la cara, pues su asesor de imagen –el más entusiasta a la hora de alabar aquel extraordinario modelito- lanzó una campaña para que el monarca mostrase al pueblo el Traje, quizás carísimo pero que sería la envidia de los demás gobernantes del planeta.
Así que se organizó en largo desfile por las principales calles de la capital, evento que sería retransmitido en directo y convenientemente grabado por los principales medios de la Nación y parte del extranjero.
Según se acercaba el gran día, los cortesanos seguían haciendo como que veía el traje, no fueran a ser tomados por ineptos o irremediablemente estúpidos. Y cada uno iba añadiendo algún comentario que daba un detalle nuevo sobre la supuesta apariencia del inexistente ropaje.
Y llegó el día del desfile, y el Emperador salió en carroza por las calles en la capital con la ropa costeada con los fondos públicos, es decir, en pelota picada.
Y la gente que se había acercado a ver tan magnífico traje, que no era demasiada porque aquel día había fútbol y los acontecimientos públicos rara vez conseguían competir con Netflix y demás manifestaciones de la virtualidad, alababa, entre extrañada y confundida, la belleza del diseño, mientras algunos pensaban que no calzaba mal el viejo Emperador y que su esposa no andaba nada mal servida.

Eso fue hasta que pasaron unos minutos, pues con la cosa al aire cogió aire de bigarillo. Pero eso no fue lo peor de todo. Allá por la plaza más famosa de la Ciudad, un niño por fin exclamó lo que todo el mundo andaba pensando:
– ¿Por qué va desnudo ese señor?
Y los que oyeron al pequeño se asombraron sobremanera, y comprendieron que los fulleros habían timado al Emperador y, por ende, se habían aprovechado de la Nación. En cierto modo, fue como si hubiesen salido de la caverna.
El Emperador, avergonzado, ¡DESNUDO!, pensó que su suerte había acabado, que tendría que dejar el poder y todo eso que ocurre –u ocurría- en las naciones civilizadas. Creyó que sería el hazmerreír del mundo, que la gente se lanzaría a por él, ya fuera para lincharle o para carcajearse de su escaso intelecto.
Pero, para su sorpresa, no pasó nada. Los que sí habían escuchado al pequeño y descubierto la desnuda verdad, bajaron la cabeza, atemorizados, y, sin hacer ruido, simularon no haberse coscado de nada…
En cuanto a los demás… ensimismados, los ojos fijos en sus pantallitas móviles, siguieron perdidos en la virtualidad de su mundo ficticio, mucho más reconfortante en su capacidad de dar recompensas inmediatas e intensas.
Así, una vez superada la primera vergüenza, el Emperador se recompuso y, con la ayuda de su equipo –cuyo sustento dependía de la voluntad imperial-, no le costó mucho ocultar la verdad… pues tampoco había mucho que hacer: tan solo dejar que las cosas siguieran su curso.
A cambio, el Emperador obtuvo una valiosísima lección: disponía de toda la libertad del mundo para hacerse todos los trajes que quisiera, incluso para mostrar sus (des)vergüenzas al mundo. Al final, nunca le iba a pasar nada, pues la gente andaba perdida en otras cavernas, la mirada en otras sombras bien lejanas a cualquier realidad que pudiese perturbarles.
Fotos:
1. Foto de Michael Dziedzic en Unsplash
2. Foto de Jeremy Bishop en Unsplash

0 comentarios